
El histórico equilibrio entre el trabajo y el capital ha desaparecido. Nuestros datos se están utilizando para sustituir a los trabajadores, y las únicas beneficiadas son las empresas. Algunos gobiernos están empezado a cobrar por la información, que se ha convertido en el capital intangible más importante
La propiedad privada del capital es la característica que define a la mayoría de las economías del mundo. Los conflictos entre los dueños del capital y los trabajadores que lo manejan marcaron dos siglos de historia. No en vano, el economista y filósofo Karl Marx tituló su denuncia hacia las economías industriales como Capital. Sin embargo, el tiempo y la tecnología están cambiando la naturaleza del capital. Dentro de muy poco, el mundo podría enfrentarse a una nueva era de conflicto entre el trabajo y el capital, basada en una relación muy diferente a la que mencionaba Marx.
Durante la mayor parte de la era industrial, el capital era cualquier cosa tangible, como telares, hornos y otras máquinas que se podían ver, oler y con las que uno se podía tropezar si no tenía cuidado. Los capitalistas invirtieron mucho para equipar sus fábricas, y priorizaron la producción por encima de todo. Pero también dependían de cada vez más mano de obra humana para operar las máquinas. Tanto el capital como el trabajo intentaban evitar que el otro se hiciera con un poder suficiente para dictar los términos de la relación y la distribución de los beneficios generados por ella.
Pero ahora, los gigantes corporativos dependen de una clase totalmente distinta de capital, con requisitos muy diferentes. En su último libro, Capitalism Without Capital (Capitalismo sin capital), Jonathan Haskel y Stian Westlake describen un análisis de 2006 de Microsoft. La valoración de mercado de la compañía en ese momento era de unos 216.000 millones de euros. Pero su valor en que figuraba en sus libros de contabilidad solo rondaba los 60.000 millones de euros. Gran parte de este valor correspondía a dinero en efectivo e instrumentos financieros, mientras que apenas unos 2.000 millones de euros podrían atribuirse a lo que generalmente se considera capital: fábricas y equipos. Casi todo el valor de Microsoft se debía a sus activos intangibles, como su propiedad intelectual y marcas. Las empresas tecnológicas están cada vez más asociadas a la intangibilidad, pero es un elemento cada vez más importante en toda la economía. Un análisis reciente descubrió que menos del 20 % del valor de mercado de las empresas de S&P 500 se refería a los activos tangibles en sus balances. La proporción entre estos números es justo inversa a la que prevaleció en la década de 1970.
En la actualidad, la mayor parte del capital, al menos en términos de valor, reside en neuronas y silicio en lugar de en plantas industriales. La informatización de todo, desde cepillos de dientes hasta camionetas, significa que el valor de un bien cada vez depende más del software que lo opera. El conocimiento necesario para diseñar y construir dichos productos (y para gestionar las complejas cadenas de suministro que los producen) es otro componente más del capital intangible. Y el creciente poder y atractivo de la inteligencia artificial (IA) hacen que aún definición de capital sea aún más amplia. Los programas de aprendizaje automático son una forma extraña de cuasi trabajo, entrenados con datos generados por personas para realizar las tareas que antes realizaban las personas. Sin embargo, pertenecen y están controlados por empresas, igual que un camión o un ordenador.
Esta evolución cambia fundamentalmente la relación entre trabajo y capital. Mientras que el capitalismo industrial estaba definido por el conflicto entre los dos, a la vez existía un cierto equilibrio de poder, ya que también se necesitaban mutuamente para desbloquear las riquezas que el cambio tecnológico había hecho posibles. El capitalismo digital es diferente.
Por un lado, a medida que las máquinas se vuelven cada vez más autónomas, el capital necesitará menos trabajadores. En la era industrial, la maquinaria era un sustituto de algunos trabajadores, pero un complemento de muchos otros, como las decenas de millones de trabajadores, relativamente poco cualificados, necesarios para operar los equipos de fábrica. Por el contrario, la IA, que cada vez es más capaz, puede sustituir un trabajo casi por completo. A medida que se propaga por la economía, el trabajo perderá influencia en las empresas y la capacidad de demandar una parte de las ganancias que produce.
Pero el trabajo sigue siendo esencial, al menos de momento. En gran medida, el capital intangible más valioso es la gente. Dentro de las empresas de élite que desarrollan y despliegan las tecnologías que están cambiando la economía, el capital corporativo más valioso es la cultura: los procedimientos y normas que dan forma a las interacciones entre trabajadores altamente cualificados, que convierte su experiencia individual en nuevas formas rentables de hacer las cosas. Esta cultura no es como un ordenador o un robot; la cultura vive en la cabeza de los trabajadores, quienes la modifican todo el tiempo y la transmiten a nuevos compañeros.
Pero es innegable que el trabajo está perdiendo fuerza. Incluso aquellos trabajadores que aun son indispensables luchan por capturar los rendimientos del capital intangible al que contribuyen. Una firme cultura efectiva es una ventaja competitiva. Ni los nuevos competidores pueden imitarla fácilmente, ni los trabajadores pueden llevársela con ellos, si es que se van. Dentro de las empresas más valiosas del mundo, el poder de negociación desigual permite que los retornos de este capital cultural se concentren principalmente en los accionistas.
En el resto de la economía, la tecnología está exprimiendo el poder de negociación de los trabajadores al dar a las empresas una capacidad cada vez mayor para automatizar o externalizar empleos cuando sus trabajadores se vuelven demasiado quisquillosos o exigen aumentos salariales. Las personas cuyos datos personales representan gran parte del valor de las empresas tecnológicas tampoco pueden reclamar una parte de ese valor.
Este problema se agravará con el tiempo. Los sistema de IA que van a desplazar a millones de trabajadores son simplemente versiones artificiales de las acciones y comunicaciones humanas. En la mayor parte de la fuerza de trabajo, el capital está aprendiendo del trabajo para imitar al trabajo e incluso reemplazarlo. Pero en este proceso, no hay ninguna recompensa al trabajo que precisamente permite el proceso en sí.
Al perder su poder en el lugar de trabajo, los trabajadores podrían usar las urnas para asegurarse un mejor reparto de la riqueza. Esto podría lograrse a través de reformas fiscales. Estas podría poner más presión a los propietarios y accionistas, abaratar la inversión en personas, o incluso aplicarse en forma de renta básica universal o de complemento salarial que sería proporcionado por los gobiernos. Pero aunque tales estrategias podrían salvar a las personas de la pobreza, no reconocen el derecho que los trabajadores se han ganado a recibir una recompensa por su aportación a la economía. Estas medidas se limitan a imponer a los estados la responsabilidad de sostener a aquellosque no pueden proveerse por sí mismos.
En el libro Radical Markets, Eric Posner y Glen Weyl describen una estrategia diferente para devolver el control a las personas y el derecho a ser recompensados por su contribución al capital. La propuesta: tratar los datos que generamos mientras hablamos con Alexa o indicamos que algo nos gusta en Facebook como resultado de un trabajo. En este escenario, las grandes compañías tecnológicas deberían pagarnos un salario. En otras palabras, hay que tratar a los datos con los que estas empresas trabajan como mano de obra, no como capital.
En un mundo así, cuando una persona indicara que le gusta la foto en una red social, la plataforma podría pedirle más información de contexto y pagar un salario a cambio. Posner y Weyl sugieren que recibir dinero a cambio de nuestros datos podría mitigar el daño del desempleo masivo, reconocer la contribución de las personas a la producción (aunque no trabajen en una empresa), y tal vez dar a la economía un impulso a la productividad, ya que las empresas encontrarían que es más fácil obtener datos de alta calidad. Los autores afirman que quizás los generadores de datos del mundo podrían unirse y formar un sindicato de datos, para que pudieran negociar términos más justos con las grandes compañías tecnológicas.
Pero todo esto podría resultar muy complicado de organizar. ¿Realmente queremos pasar nuestros días proporcionando metadatos a grandes empresas a cambio de micropagos? ¿Y serían suficientes esos pagos?
Por otro lado, la sociedad podría establecerse en un enfoque diferente y colectivo. Los datos en sí mismos podrían considerarse un recurso público. Las empresas que recopilan datos pueden necesitar acceso abierto a versiones anónimas (tal vez después de la caducidad de una breve “patente de datos”, que recompensaría a la empresa que se tomó la molestia de recolectarla con un breve período de uso exclusivo). A cambio del derecho a acceder a los datos, las empresas podrían pagar al gobierno una tasa anual, que se podría distribuir entre la población.
O el gobierno podría comenzar a apropiarse de las propias empresas. Los gigantescos fondos de riqueza soberana podrían comprar acciones en nombre del público que genera datos. Los pagos de dividendos enriquecerían el fondo, lo que a su vez podría generar dividendos para el público: la justa recompensa por su contribución a la producción.
Está claro que los estados no tienen ningún obstáculo para empezar a tomar medidas de este tipo, de hecho, algunos ya lo hacen. Noruega, por ejemplo, opera un fondo de riqueza soberana por valor de casi un billón de euros, que posee participaciones sustanciales en muchas empresas noruegas; sus devoluciones ayudan a financiar un estado de bienestar extraordinariamente generoso.
La necesidad de adoptar un enfoque de este tipo aumenta a medida que la información se vuelve una parte cada vez más importante capital en la economía. Una empresa solo puede utilizar una pieza de un equipo mecánico una vez, y durante un tiempo limitado antes de que se deteriore. Tenemos derechos de propiedad privada y competencia en el mercado libre para que dichos equipos puedan encontrar su camino para que tengan un mejor uso. Pero la información de nuestros datos puede ser replicada y reutilizada sin fin. La mejor manera de asegurarse de que encuentre su mejor uso es permitir que cualquier persona acceda a ella, en las condiciones adecuadas y a cambio de una compensación justa para la sociedad. El nuevo capital digital podría traer un nuevo capitalismo que podría gustarle incluso a Marx.

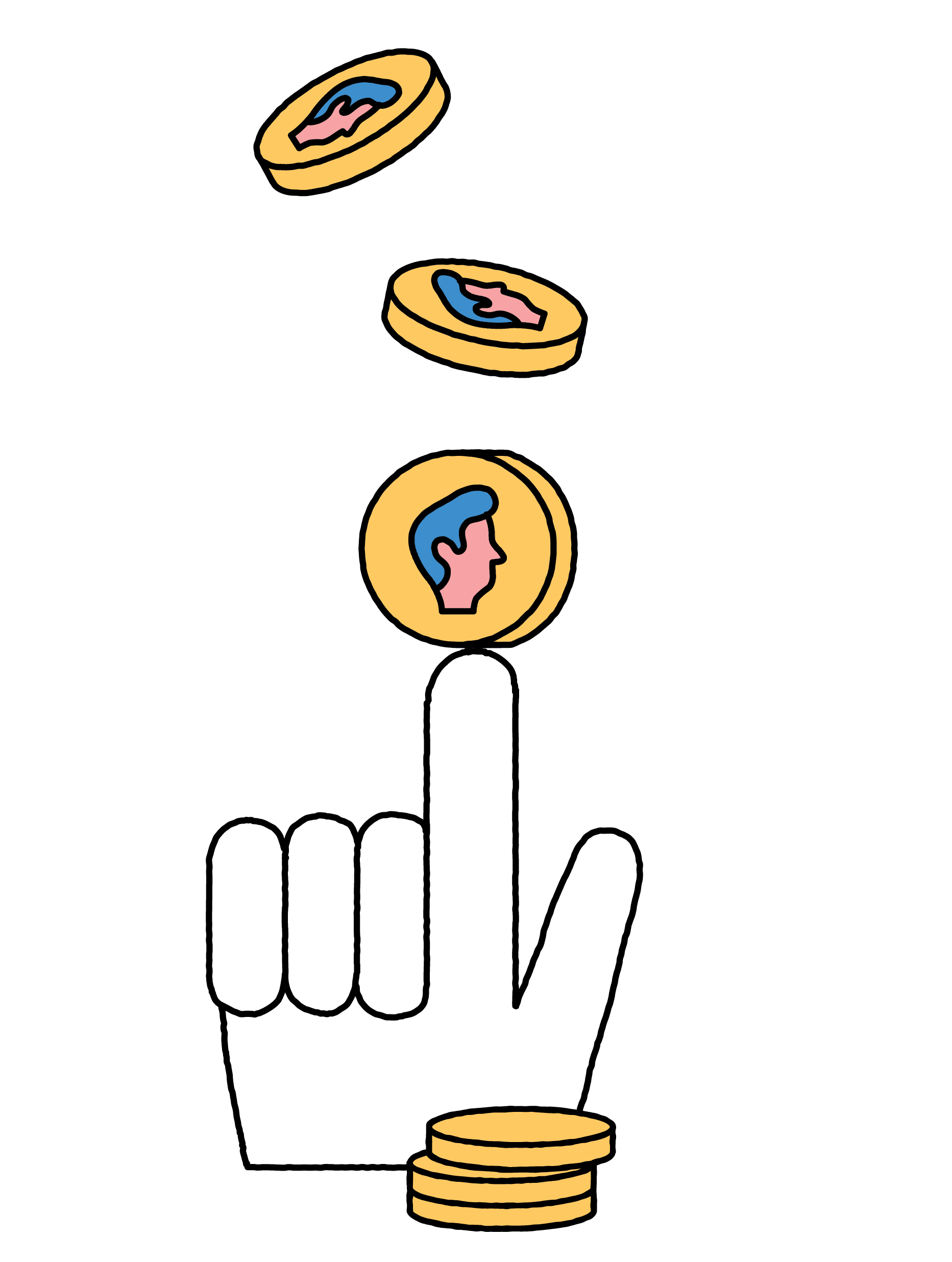
Fuente