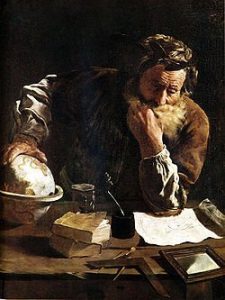
A veces me sorprende el encono con el que la gente debate quién fue el inventor de tal o cual cachivache. Por ejemplo, ¿los primeros en volar fueron los hermanos Wright o Santos Dumont? ¿El inventor del teléfono fue Bell o Meucci?
Desde mi punto de vista, son debates un tanto improductivos. Y además parten de una premisa falaz: que las cosas las inventa una única persona, como si hubiese sido tocada por una inspiración divina, cuando la historia nos demuestra que es al contrario: los inventos individuales no existen, y generalmente se están a punto de descubrir en otros puntos del mundo justo cuando se descubren en algún lugar.
Porque los inventos no son más que ideas materializadas. Y las ideas vuelan de cabeza en cabeza como virus. Y las ideas no tienen dueño: las ideas son reformulaciones de otras ideas que tomamos prestadas. Al igual que el sentido de los derechos de autor cada vez tiene menos validez en un mundo en el que copiar información es muy barato (y en el que para abrir canales de creatividad es necesario que se pueda copiar fácilmente), los inventores y sus inventos sólo son engranajes de una larga cadena de causas y efectos. Pero claro, la gente siempre tiende a buscar héroes individuales, la gente quiere un Eureka, un Edison, una Madonna a quien rendir pleitesía.
De momento sólo se dispone de unas cuantas de teorías biológicas acerca del florecimiento del arte en la cultura humana. La más aceptada es la que postula que el arte sería un subproducto de otras tres adaptaciones biológicas: el ansia de estatus, el placer estético de experimentar con objetos y entornos adaptativos y la capacidad de diseñar artefactos para obtener los fines deseados.
Pero vamos a centrarnos en el ansia de estatus. Como decíamos en Curso acelerado para ligar. Lección 5: aprender a ser un buen imitador, el arte pone de manifiesto nuestra capacidad de imitar a los demás: la originalidad sólo es una buena imitación y una buena copia de lo ya existente. Los genes del buen imitador son muy atractivos para el sexo contrario, porque la imitación inteligente es imprescindible para el aprendizaje (una actividad que resulta tremendamente compleja pero que llevamos acabo con naturalidad al poco tiempo de nacer). Lo llamativo para el sexo contrario no es la imitación perfecta sino la suficientemente flexibilidad como para capturar lo sustancial y aportar modificaciones que se adapten a las circunstancias. Como una receta de cocina.
Algo similar sucede con los inventos. Por ejemplo, se nos dice con frecuencia que James Watt inventó la máquina de vapor en 1769 supuestamente inspirado por haber observado salir el vapor por el pitorro de una tetera. Esta maravillosa fábula queda desmentida por la realidad de que Watt concibió la idea de su propia máquina de vapor mientras procedía a reparar un modelo de la máquina de vapor de Newcomen, que éste había inventado 57 años antes y de la que ya se habían fabricado más de cien en Inglaterra para la fecha en que Watt realizó su tarea de reparación.
Sin duda todo esto recuerda sospechosamente a la necesidad del hombre por hallar un Autor, un Creador del mundo y de todo lo que está contenido en él. El Autor o el Inventor es una versión laica de Dios.
Tal y como se señala en Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond:
Todo esto no significa negar que Watt, Edison, los hermanos Wright, Morse y Whitney realizaran grandes mejoras y, con ello, incrementaran o inauguraran éxitos comerciales. La forma del invento que con el tiempo se adoptó podría haber sido algo distinta sin la contribución reconocida del inventor. Pero a nuestros efectos, la cuestión es si el panorama general de la historia mundial habría experimentado alteraciones significativas si alguno de los genios inventores no hubiese nacido en un lugar y una época determinados. La respuesta es clara: nunca ha existido tal clase de persona. Todos los inventores famosos reconocidos han tenido predecesores y sucesores capacitados, introduciendo sus mejoras en una época en que la sociedad era capaz de utilizar su producto.
La idea que se defiende aquí es que todas las obras se desarrollan por acumulación. Nadie gritó ¡Eureka! Y si lo hizo, fue demasiado egocéntrico para darse cuenta de que él sólo estaba transmitiendo aquello que le rodeaba, y que podría haberlo hecho cualquiera antes o después de él.
Por supuesto, el debate se complica si añadimos el concepto de las patentes. Bien, quizá biológicamente, psicológicamente o hasta meméticamente carezca de sentido apuntar a una sola persona como autor de un invento. Pero si no lo hacemos así, ¿entonces cómo vamos a incentivar a los inventores a seguir adelante si más tarde no podemos recompensarles económica o socialmente?
Bien, ese tema daría para otro artículo. En cualquier caso, podemos alcanzar determinados consensos sobre temas complejos simplemente para que la sociedad siga adelante, aunque luego se puedan discutir académicamente esos consensos para alcanzar consensos mejores.
De todas formas, vamos a profundizar un poco más en los supuestos beneficios de las patentes en el próximo artículo: ¿Las patentes sirven para algo más que estorbar el progreso humano?
Vía | Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond
Fuente
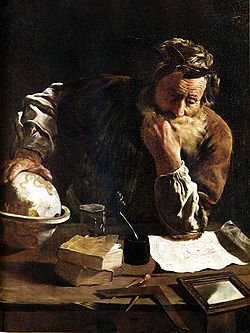
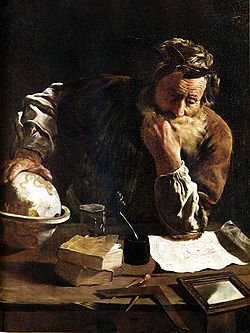
A veces me sorprende el encono con el que la gente debate quién fue el inventor de tal o cual cachivache. Por ejemplo, ¿los primeros en volar fueron los hermanos Wright o Santos Dumont? ¿El inventor del teléfono fue Bell o Meucci?
Desde mi punto de vista, son debates un tanto improductivos. Y además parten de una premisa falaz: que las cosas las inventa una única persona, como si hubiese sido tocada por una inspiración divina, cuando la historia nos demuestra que es al contrario: los inventos individuales no existen, y generalmente se están a punto de descubrir en otros puntos del mundo justo cuando se descubren en algún lugar.
Porque los inventos no son más que ideas materializadas. Y las ideas vuelan de cabeza en cabeza como virus. Y las ideas no tienen dueño: las ideas son reformulaciones de otras ideas que tomamos prestadas. Al igual que el sentido de los derechos de autor cada vez tiene menos validez en un mundo en el que copiar información es muy barato (y en el que para abrir canales de creatividad es necesario que se pueda copiar fácilmente), los inventores y sus inventos sólo son engranajes de una larga cadena de causas y efectos. Pero claro, la gente siempre tiende a buscar héroes individuales, la gente quiere un Eureka, un Edison, una Madonna a quien rendir pleitesía.
De momento sólo se dispone de unas cuantas de teorías biológicas acerca del florecimiento del arte en la cultura humana. La más aceptada es la que postula que el arte sería un subproducto de otras tres adaptaciones biológicas: el ansia de estatus, el placer estético de experimentar con objetos y entornos adaptativos y la capacidad de diseñar artefactos para obtener los fines deseados.
Pero vamos a centrarnos en el ansia de estatus. Como decíamos en Curso acelerado para ligar. Lección 5: aprender a ser un buen imitador, el arte pone de manifiesto nuestra capacidad de imitar a los demás: la originalidad sólo es una buena imitación y una buena copia de lo ya existente. Los genes del buen imitador son muy atractivos para el sexo contrario, porque la imitación inteligente es imprescindible para el aprendizaje (una actividad que resulta tremendamente compleja pero que llevamos acabo con naturalidad al poco tiempo de nacer). Lo llamativo para el sexo contrario no es la imitación perfecta sino la suficientemente flexibilidad como para capturar lo sustancial y aportar modificaciones que se adapten a las circunstancias. Como una receta de cocina.
Algo similar sucede con los inventos. Por ejemplo, se nos dice con frecuencia que James Watt inventó la máquina de vapor en 1769 supuestamente inspirado por haber observado salir el vapor por el pitorro de una tetera. Esta maravillosa fábula queda desmentida por la realidad de que Watt concibió la idea de su propia máquina de vapor mientras procedía a reparar un modelo de la máquina de vapor de Newcomen, que éste había inventado 57 años antes y de la que ya se habían fabricado más de cien en Inglaterra para la fecha en que Watt realizó su tarea de reparación.
Sin duda todo esto recuerda sospechosamente a la necesidad del hombre por hallar un Autor, un Creador del mundo y de todo lo que está contenido en él. El Autor o el Inventor es una versión laica de Dios.
Tal y como se señala en Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond:
La idea que se defiende aquí es que todas las obras se desarrollan por acumulación. Nadie gritó ¡Eureka! Y si lo hizo, fue demasiado egocéntrico para darse cuenta de que él sólo estaba transmitiendo aquello que le rodeaba, y que podría haberlo hecho cualquiera antes o después de él.
Por supuesto, el debate se complica si añadimos el concepto de las patentes. Bien, quizá biológicamente, psicológicamente o hasta meméticamente carezca de sentido apuntar a una sola persona como autor de un invento. Pero si no lo hacemos así, ¿entonces cómo vamos a incentivar a los inventores a seguir adelante si más tarde no podemos recompensarles económica o socialmente?
Bien, ese tema daría para otro artículo. En cualquier caso, podemos alcanzar determinados consensos sobre temas complejos simplemente para que la sociedad siga adelante, aunque luego se puedan discutir académicamente esos consensos para alcanzar consensos mejores.
De todas formas, vamos a profundizar un poco más en los supuestos beneficios de las patentes en el próximo artículo: ¿Las patentes sirven para algo más que estorbar el progreso humano?
Vía | Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond
Fuente